POR J. ESTÉVEZ ARISTY / La dictadura de la lengua sin respaldo popular

POR J. ESTÉVEZ ARISTY
Gabriel García Márquez, el premio Nobel de literatura nacido en Colombia, entendió la grandeza de las palabras cuando un sacerdote le gritó ¡Cuidado!, librando a su bicicleta de estrellarse contra un árbol.
Yo lo entendí cuando leí en el Génesis bíblico que Dios dijo: «Hágase la luz», y la luz se hizo. Luego todo lo creado fue antecedido por el poder de la palabra «Hágase».
Después de 28 tiempos de mariposas de San Juan conocí a una mujer hermosa y le dije: «Sólo cuando necesites hacer una diadema de tu corazón engañado, búscame».
Cinco años después salió a buscarme como aguja en un pajal citadino, y me encontró. Me dijo que se había divorciado y que deseaba trasplantarse un corazón de diademas. No había olvidado mis palabras.
Desde ese instante furtivo y de suspiros al granel cuido mucho las palabras que expreso, admitiendo de antemano que estas composiciones de letras y vocales son muy atrevidas y libres y no respetan ni faldas ni pantalones.
El cinturón de castidad puesto sobre el idioma español por la Real Academia de la Lengua, no ha evitado sus desnudos impúdicos ni de que destape sus usos y gustos en esos días de sucesos públicos trazados por la vida relampagueante.
Y es que los académicos de la lengua poco han entendido que el idioma de Cervantes es y ha sido siempre más oral que escrito y que el hablante lo ve como una bocanada de aire con sonidos multiformes repletos de significados y facilidades para hacer viable su maltrecha sobrevida.
El hablante nunca hará con las palabras lo que hizo el chileno Pablo Neruda con ellas. Nunca va a postrarse ante la sumatoria de sílabas y si se las come sería a manos peladas.
El puñado de intelectuales del mundo es tan solo la Osa mayor, pero el universo sigue siendo basto con sus lunas, planetas, meteoritos y agujeros negros.
El habla popular desfigura, pero enriquece las palabras del mataburro. Nada de limpiarlas, ni fijarlas ni darles ningún esplendor.
Así «séptico» en el habla de Juancito Trucupey se pronuncia como «céptico» y cuando no «sético» y en un estado degenerativo pero que se entiende se pronuncia y se escucha como «séctico».
¿No deben los lingüistas aquilatar estos giros verbales rutinarios y decretar que séptico puede escribirse de tan diversas maneras sin que se ofenda la lengua patriarcal impuestas por colonizadores a quienes sólo les interesaba comer y cagar pepitas de oro?
Y siendo el idioma castellano tan vulnerable como todos los idiomas, ¿por qué no permitir que más palabras del otro lado del mar penetren, como viajeros libres, a las costas de nuestra lengua? ¿Por qué no permitir que más modismos ingleses, franceses e italianos nos nutran la panza gramatical y no solo «algunos de ellos» para deleite del inapetente abdomen de los finos eruditos?
Y, por último, ¿por qué impedir que la creatividad popular se vea distanciada de la palabra escrita desdeñando su ingeniería prodigiosa que inventa casi a diario decenas de nombres, como lo ha hecho con el peso comercial sin que la Academia lo tome en cuenta?
Aquí cien pesos se llaman «cien hojas», «cien toletes», «cien clavos», «macanas», «ripios», «sábanas», «tablas», «tululús» «ñoñas», «una amarillita», una argolla y hasta «una de las grandes».
La dictadura escritural de la Academia tiene que reorientar sus butacas obsoletas. Los nuevos términos que se incorporan al idioma español, después de mucho uso, solo caben en el puñito de un recién nacido y eso es tiránico, injusto y muy limitativo.
Términos aprobados y en desuso, permanecen sin ser aniquilados impidiendo dar paso a los indetenibles modismos de uso espontáneo y de producción y reproducción imbatibles.
En el lugar donde se habla el idioma a su manera, donde impera el grajo y los estómagos mal comidos, la parte íntima de la mujer recibe más de un centenar de denominaciones que no han sido admitidas por los laboratorios de los puros términos.
El idioma no puede ser restrictivo, sino expansivo, dinámico, movible y removible. Pese a la existencia en su estratósfera de rejillas herméticas, el verdadero dueño del idioma y de sus expresiones, lo es el pueblo soberano, y lo dice todo a su manera sin importarle los viejos cadalsos ni los memorándums gramaticales, ni las restricciones del habla.
Por su parte, la novela y el cuento, sobretodo, no han podido sustraerse del lenguaje peculiar que identifica a los hijos de Machepa y a los primos del mismísimo Concho Primo.
En sus cuentos campesinos, Juan Bosch calca diálogos de uso popular, ya que es casi imposible encontrar un hablante que sea fino y letrado en medio de sus brocales literarios con olor de tierra adentro.
En el Otoño del patriarca, García Márquez habla de «país de mierda» y denomina a la vagina de la mujer como «la cucaracha».
El lenguaje de los personajes populares, no puede ser otro ni se puede eludir como se hace con los mimes y las moscas.
Ahora mismo la juventud crea su propio diccionario callejero y su palabrerío comunicativo desde la fábrica de sus cinturones urbanos. El verso y la prosa tienen que bajar a sus suelas para meterse en su colmadón y en sus mesas de dominó.
Tampoco la literatura puede ser exclusiva. Esos dramas humanos de los barrios nos esperan con sus pantalones Jean, sus franelas ripiadas y sus tenis River.
La lengua tiene que enlazar a mansos y cimarrones.
José Miguel Soto Jiménez sugiere que los organismos de seguridad del Estado dominen el lenguaje de los plebeyos para combatir el delito, y está en lo cierto.
Sentencio que la influencia de un idioma en otro es inevitable, sobretodo en la era del Facebook, YouTube, Whatsapp e Instagram. El mundo ya es un pedazo de tierra entrecruzado por tantos pies que no sabemos cuál es el nuestro ni cuál es el ajeno porque la cultura ya es una fusión de todos.
Los académicos del habla y de la escritura, justo en el siglo XXI, no pueden estar atados a los televisores blanco y negro, así como tampoco a los radios de pila Rayovac.
De seguir así no hallarán con quién hablar y nadie los socorrerá en la soledad de sus ininteligibles monomios.
Hay que abrir cerrojos en la etapa del «Yes», del «Okey» y del «Reddy».
Si transcurre lo contrario, a la Real Academia Española de la Lengua le derribará un maremoto de palabras nuevas cuyo significado nunca podrá ni usar, ni salvar, ni entrelazar, ni redimir.
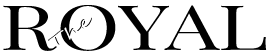






Comments are closed here.