J. ESTÉVEZ ARISTY / Cuento “La emboscada de la vida fácil”

Un virus muy preocupante se inocula en la mente de muchas personas dañando sus células morales de la peor manera; hacerse rico a como dé lugar.
En tal desproporción, cantidades industriales de gente buscan el dinero para adquirir bienes materiales de la misma forma que Ponce de León buscó en la Florida la ilusoria fuente de la juventud.
Ponce de León terminó con un flechazo –no se sabe si en el hombro o en una pierna– que lo sacó de circulación.
Muchos ambiciosos de nuevo cuño recurren al delito para dar un salto cuantitativo y dejar atrás toda una vida de dificultades.
Roban, engañan, abusan de la confianza, estafan, falsifican, venden drogas, matan por dinero, destruyen su vida moral y a su primaria familia, defraudan al Estado o a cualquier gente, y no tienen escrúpulos para ascender ante una sociedad de consumo, lujos y de inversión de valores, la que desarbola los instintos y disloca el pedal del freno.
El relato «La emboscada» lo escribí pensando en ello. La moraleja está en que el dinero fácil es la doble cara del engaño y del perjuicio. Veamos el texto y saquemos la más cristiana y cristalina de las reflexiones:
LA EMBOSCADA

- Por J. Estévez Aristy
Siempre había ambicionado tener dinero, más no bienes.
Con los bolsillos repletos de papeletas podía usar y disfrutar al mundo sin la perturbación de ser dueño de ninguna persona y de ningún objeto.
Con mucho dinero, podría vivir una vida en una mansión rentada, tener mujeres de paso y disfrutar del alquiler perpetuo de una extensa propiedad repleta de pinos altos, conforme a mis sueños infantiles.
Por eso entré al Museo del oro, con un fin sucio. Mi objetivo era salir millonario de allí, hurtando, por lo menos, un objeto de valor histórico. Un dujo aborigen hecho de oro sería ideal para cambiar mi vida. Un museo italiano me daría por él toda una fortuna demencial.
El museólogo que me recibió desnudó una sonrisa corsaria muy especial y atractiva: tenía un cordial recubierto con una chapa de oro 18.
«Te estaba esperando», me dijo, con la puerta de entrada abierta de par en par. «Ven».
Dio la espalda y caminó de prisa. Me sorprendió que no cerrara la puerta principal de acceso. Le seguí, incómodo porque había perdido los otros detalles de su cara que me había parecido húngara.
Adivinó mi pensamiento:
«Un rostro es la singularidad del mundo», me dijo sin voltear.
Su voz colindaba con la de un profeta del antiguo testamento. Continuó:
«La palabra universal es rostro, pero el contenido que la difiere es lo que marca las divisiones absurdas. Trate siempre de ver al ser humano como si lo viera de espaldas. Es el sentido de la igualdad cósmica, sin ningún sentido de diferenciación étnica».
La máxima me perturbó, por iluminadora. Me convencí de que seguía a un erudito encajado en un modesto traje negro. No recordaba si llevaba un corbatín.
El museo del oro estaba iluminado por rayos de luz que emanaban de las paredes a modo de espadas de liliputienses.
En el centro del techo veía el hueco de una cúpula en forma de corona, adornada por diamantes de un rojo intenso. El interior del museo del oro estaba ordenado con espacios muy holgados entre un objeto y otro. Estos se hallaban imantados a la pared como imitaciones perfectas salidas de un mismo lienzo.
Casi a la misma distancia de uno y otro había una fauna de oro con un solo ejemplar de cada especie. Me atrajo un loro gigante, momificado sobre una rama de limón, también diseñada en oro.
«Robe ese loro o lo que usted quiera», me dijo el museólogo, leyendo mi plan mental como si me viera desde la nuca con un ojo omnisciente. «Los ladrones entran siempre en hora inusual, cuando el museo está vacío. No se perturbe. Nosotros nos preparamos para darle del mejor vino de nuestras barricas para saciar la ambición de su paladar. Está usted ya atado a su infinito y desmedido derrotero: amar al dinero más que a sí mismo. Sabíamos de antemano que nos venía a robar lo que no les costó una gota de sudor. Llegó dónde debía llegar».
Luego me explicó que las cámaras del museo controlaban la ciudad por sus finitos costados. Vigilaban todo. Precisó que mi perfil era sospechoso: andaba sólo, de prisa, metido en una capucha gris. Fingía no mirar a nadie. Vigilaba mi entorno con dos ojos fugaces sin hacerme notar. Evadía a las patrullas policiales. Simulaba comprar algo ante el cruce de un carro del orden público. No mostraba compasión ni con ciegos, niños ni mujeres embarazadas. Lucía nervioso. Por eso me siguieron y él me esperó con la puerta de entrada abierta de par en par. Ya era un preso de ellos, cierto, pero poco me importaba si me dejaban robar sin ninguna censura.
Estaba deslumbrado frente a un presente aurífero y un futuro de amarillo medieval solvente y transformador. De la noche a la mañana sería un millonario de nuevo cuño.
Bajamos a un lugar cuya escalera se hallaba tapizada de un oro brillante y macizo. Resbalé y fui a dar al fondo. El extraño guía me esperó, inamovible, siempre de espalda, con la mano derecha sosteniendo el picaporte de una puerta alta y estrecha.
«Entre usted primero», me dijo, sin importarle el colofón de mi deslizamiento donde casi me quiebro un pie.
Entré, después de pararme. Las abundantes monedas de oro de la amplia habitación me deslumbraron de inmediato. Se trataba de un río inamovible y ondulante expedidor de un brillo diabólico. El amarillo resplandor casi me enceguecía. Emitían estas monedas antiguas una luz de un valor objetivo y subjetivo. Había resplandor en esa barriga abierta para iluminar hasta los confines del mundo.
«Es usted dueño de toda esta fortuna», me dijo sin entrar. Y cerró la puerta. «Ahí tiene para alimentar su ambición por mil años».
Sus pasos se fueron alejando, pero a mi deslumbramiento ante tantas monedas de diversos tamaños no le importó un bledo. El brillo me imantaba excluyéndome de todo. Era un ciego con los ojos destellantes y perplejos.
Al cabo de un tiempo, con todos los bolsillos repletos de monedas de oro, pensé que era tiempo de salir de este mar amarillo de un valor incalculable. Encontré una puerta que daba a otro cuarto similar a donde estaba. Luego otra y otra que me llevaban a otro cuarto de igual tamaño y tesoros.
Repetí la acción una veintena de veces, hasta que me cansé de pasar todo el tiempo saliendo de un montón de monedas a otro similar sin poder llegar a ningún fin ni concluir la emboscada en la que había caído.
Fue entonces cuando sentí un hambre atroz. Decidí masticar la primera moneda y me pareció insípida. Escogí una más grande y todo fue por el mismo camino.
Entre un montón de antiguas monedas romanas divisé el esqueleto de una mano delgada con una gruesa moneda atrapada en su palma.
Ya sabía mi destino. Moriría de hambre y sed, estirado por la impotencia, con los pulmones sin aire y el corazón colapsado. Sin embargo, un tanto resignado, intentaría morir en mi día sin nada que retratara mi obsesiva ambición entre ninguna de mis manos.
Vacié mis bolsillos. Ser rico sin gente ni ciudad ni lugares comerciales era una pobreza triste. Recordé que en la vida de afuera el dinero aísla y arrastra la inseguridad social. Pensé en el rostro del guía que ahora me parecía romano. ¿Seguiría cambiando con el tiempo o se diluiría en mi imaginación hasta el agotamiento de mi último pensamiento?
Lamenté no dimensionar el diálogo hasta los límites del sueño, negándome a entrar por la puerta alta y estrecha. ¿Sería la sabiduría valetudinaria la verdadera fortuna de la vida?
«Mira al humano siempre de espalda», recordé que me dijo. Luego volví al frustrante mundo de mi fortuna donde ya estaba atrapado para siempre. Mi emboscada era infranqueable y perpetua. Mi cárcel era lujosa e imbécil.
Tarde comprobé que aquellas monedas tenían dos caras.
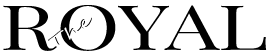






Comments are closed here.